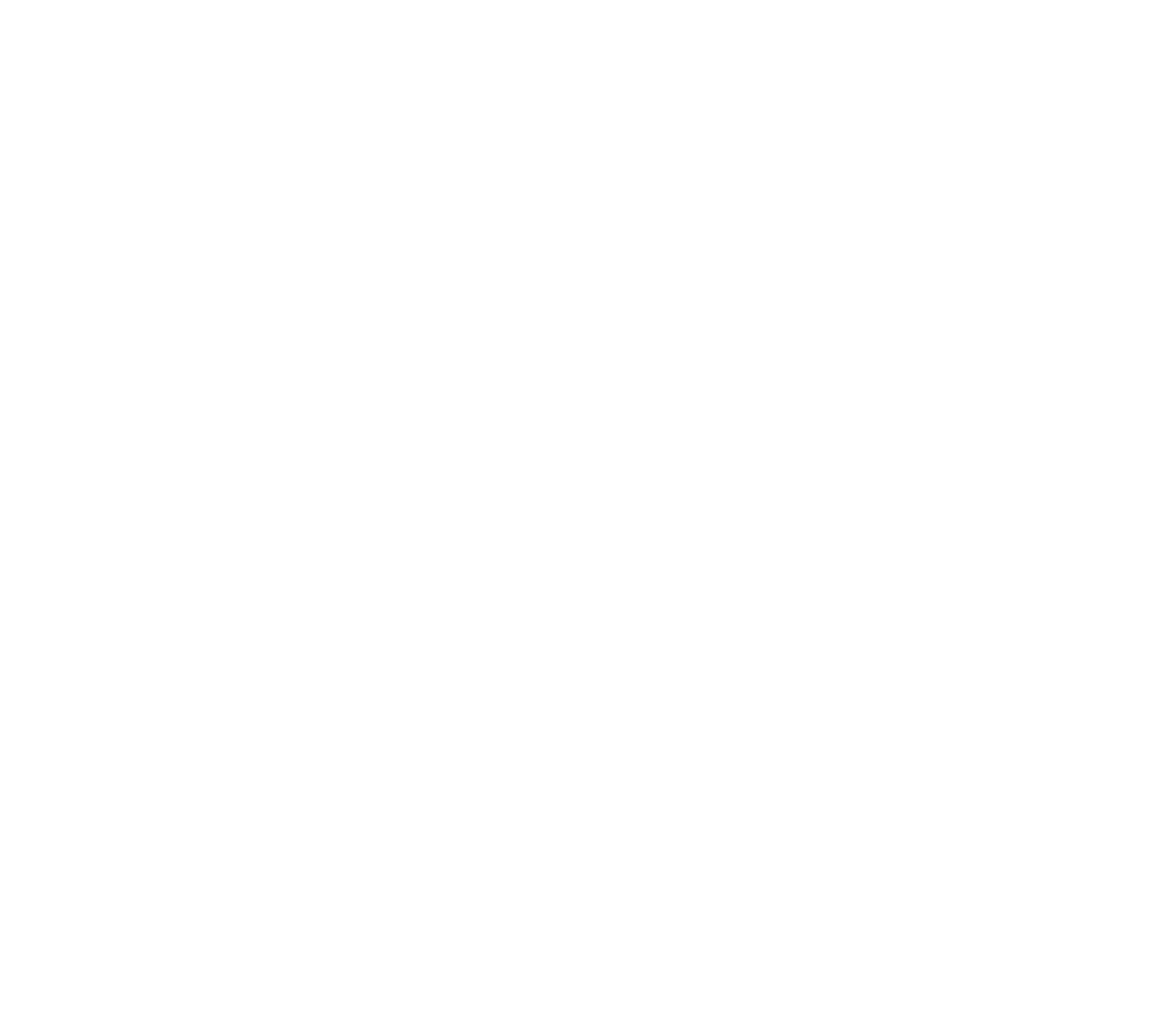Nada más valiente que empezar de nuevo
Infancia sensible
Anecdóticamente, mi familia recuerda que lloré día y noche durante mis primeros tres meses de vida. Dicen que era un llanto desesperado, como si ya intuyera que la vida sería una prueba constante. Salir a jugar con otros niños era un verdadero campo de batalla: bastaba entrar a esa piscina de pelotas de colores para que todo se volviera incierto. Los arrebatos emocionales de mis pares me resultaban imposibles de contener.
Con los años entendí que aquello no era solo una impresión familiar. El psicólogo estadounidense Jerome Kagan, experto en desarrollo, sostenía que el temperamento es un rasgo biológico presente desde la primera infancia. En sus investigaciones describió a ciertos niños como “altamente sensibles”, pues reaccionaban con gran intensidad emocional y conductual frente a estímulos nuevos o desafiantes.
Según Kagan, crecer con esta sensibilidad implica una alta probabilidad de inhibir la conducta y, en muchos casos, desarrollar trastornos de ansiedad. Sus estudios también advertían que esa misma sensibilidad podía convertirse en una mayor vulnerabilidad al estrés y a la evaluación social en la adultez.
El refugio del dibujo
Para divertirme y esquivar los desafíos del contacto social, empecé a dibujar. Era perfecto: solitario, inmersivo, silencioso, entretenido… hasta que el dibujo empezaba a verse demasiado bien, tan bien que no merecía quedar olvidado en una croquera; tenía que mostrarlo.
Pero a medida que afinaba los detalles, lo destruía en mi mente: “qué vergüenza de dibujo, ¿y así lo vas a mostrar?, estaba mejor sin pintar. Mejor no mostrar nada, el próximo quedará mejor”. Nunca hubo uno que me pareciera digno de ser visto.
Años después descubrí que la psicología tiene un nombre para este patrón: perfeccionismo desadaptativo. Investigaciones como la de Hewitt y Flett (2002) lo relacionan con ansiedad, baja autoestima y con el síndrome del impostor.
La escuela como veredicto
En la escuela, el desafío era real: mi desempeño y comportamiento se traducían en calificaciones escritas. Para mi mente infantil y absolutista, el promedio final era un veredicto irrefutable sobre mi inteligencia y mi valor personal.
Me lo tomé demasiado en serio, aunque al final me fue bien. Terminé agotada tras cumplir la condena de 12 años de escolaridad, con la sensación de haber desperdiciado esos años de infancia en los que no existían responsabilidades reales ni urgentes.
Universidad sin pertenencia
Logré entrar a la universidad. Tal vez fue suerte o tal vez la carrera exigía poco puntaje. Durante todo el trayecto me acompañó la pregunta: ¿qué hago aquí?
Todos parecían entusiasmarse con el periodismo, tenían talento para escribir. Yo no sentía ni lo uno ni lo otro. Me mantuve por inercia y por miedo a caer en la nada.
Tiempo después entendí que esta autopercepción tenía un trasfondo más amplio: el llamado “síndrome del impostor”. Se trata de esa sensación persistente de que los logros alcanzados no se deben al mérito propio. Según Clance & Imes (1978), hasta un 80 % de las personas lo experimentan, sobre todo mujeres profesionales y en entornos académicos competitivos.
No se trata de un caso aislado. La llamada “ignorancia pluralista” describe el fenómeno de estar rodeados de personas que sienten lo mismo pero que callan por miedo a mostrarse vulnerables o a parecer poco valiosos en el mercado laboral.
La trampa laboral
Cuando comencé a trabajar, traté de dar siempre lo mejor de mí, casi siempre en desmedro de mis propios límites. “Para demostrar mi valor debo esforzarme el doble, cueste lo que cueste.”
Con esa consigna absurda y autodestructiva pasaron nueve años. “Puedo quedarme unas horas más; puedo sacrificar un día del fin de semana; no tengo hijos, así que puedo dedicarle más tiempo al trabajo; ¿pedir un aumento? mejor no, los periodistas no ganamos bien y el campo laboral está saturado. Este puesto es un lujo y no voy a arriesgarlo.”
La autoexplotación en su máxima expresión.
La Organización Mundial de la Salud (OMS) terminó por darle un nombre a esa espiral: en 2019 reconoció el burnout como fenómeno ocupacional, caracterizado por agotamiento crónico, desapego emocional y sensación persistente de ineficacia en el trabajo.
Pero qué difícil es reconocerlo cuando se lleva tanto tiempo cargando con la etiqueta de impostora. En esa lógica, una somatización causada por burnout no es más que la confirmación de la propia inoperancia.
El quiebre
Hasta que llega el quiebre. La literatura sobre burnout lo llama un punto de “desconexión radical”.
Una mañana, en el metro rumbo al trabajo, lo sentí: ya nada de esto tenía sentido. A mi alrededor, algunos viajaban con los ojos cerrados, otros mirando el celular, otros con expresión resignada.
No era la vida que quería vivir. En la oficina ya no podía rendir, aunque quisiera. Ni el té de valeriana ni el toronjil podían contra el agotamiento acumulado de años.
Me despedí de mi trabajo y enfrenté un patrón que me había acompañado siempre: sentirme impostora en cualquier lugar. Hoy, reconociéndome parte de esta Sociedad de Impostores Anónimos, pienso que no hay nada más valiente que hablarlo y empezar de nuevo.
Volver a empezar
Cuando vemos a un niño o niña extremadamente sensible, exigente consigo mismo y temeroso de equivocarse, no estamos frente a un simple “rasgo de carácter”, sino ante una vulnerabilidad que puede marcar su vida adulta.
Si eres adulto y alguna vez fuiste ese niño o niña, y hoy te sientes impostor, tengo una buena noticia: has vivido en una ilusión. Pero esa ilusión también fue, quizás, una forma de sobrevivir. Soltarla ahora es otra manera de empezar de nuevo.